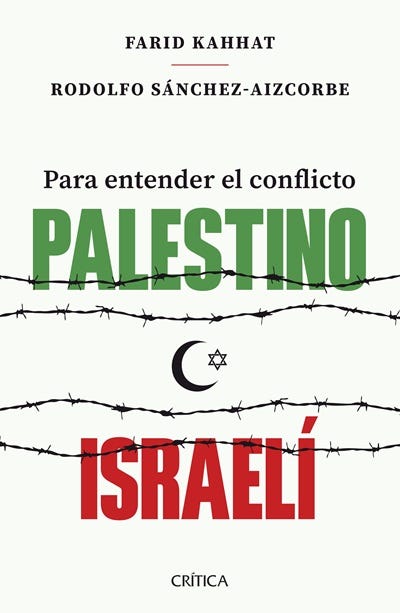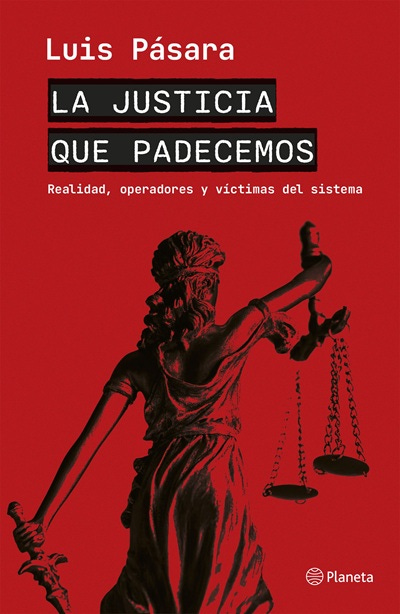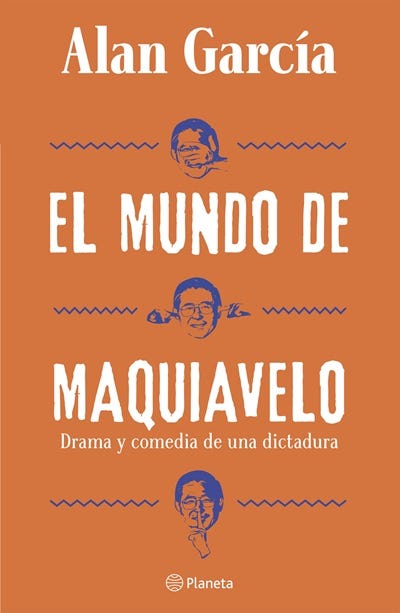Cuatro novedades de Planeta este mes que hay que leer (#274)
Entre ellos un lúcido análisis del conflicto en Medio Oriente —imprescindible para entender las raíces históricas de la crisis actual— que está entre los mejores libros sobre el tema.
Minieditorial
Faltan exactamente treinta días para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Lima y ya empezamos a trabajar en el plan de trabajo que esperamos desarrollar en ella: entrevistas, coberturas, presentaciones. Y decimos que esperamos porque estamos a la espera de la confirmación de nuestra acreditación de prensa del equipo (de dos) para hacer realidad lo planeado. Caso contrario… bueno, habrá que hacer lo que se pueda. Por ahora le adelantamos cuatro novedades de junio de Planeta que están (dos de ellas al menos) entre nuestras mejores lecturas en lo que va del año. Y estén atentos a nuestros boletines, porque para calentar el ambiente preferia estamos preparando nuestras listas de los mejores libros del año en lo que va del 2025.
Ni milenario ni complejo
El afán desmitificador y didáctico que inspira Para entender el conflicto palestino-israelí de Farid Kahhat y Rodolfo Sánchez-Aizcorbe, es la mejor razón no sólo para urgir su lectura sino para incluirlo en la lista de los diez mejores libros que existen o que hay que leer para entender, como indica el título, un conflicto sobre el que se ha escrito tanto de un modo tan apasionado como visceral, y, por lo mismo, distorsionador. A través de 21 preguntas bien escogidas, diría que claves, los autores aclaran el panorama de un modo irrefutable y veraz, del que resulta un libro, como dije, esclarecedor, lúcido, informado, sumamente instructivo. En este sentido, después de leer este libro, insistir en falacias, mitos, medias verdades y versiones antojadizas sólo contribuye a hacerle el juego a los empecinados distorsionadores de siempre que, muy probablemente, atacaran este libro que socava por completo el edificio de mentiras y falsificaciones que han erigido. Este se abre con una sucinta Breve historia del conflicto palestino-israelí (el único capítulo que difiere del resto) que en apretadas diez páginas ofrece un resumen tan detallado como exacto de las verdaderas raíces de un conflicto que no es ni milenario ni complejo, como analistas y periodistas lo presentan. Lo que sigue después, como ya apuntamos, son las respuestas a 21 preguntas que en 312 páginas constituyen el mejor compendio que hay actualmente para acercarse y confrontar una realidad histórica y política que hoy reclama la verdad en torno a ella más urgente que nunca.
Justicia bajo la lupa
Con casi medio siglo de actividad profesional y académica a cuestas, Luis Pásara (de quien reseñamos hace unos días otro de sus libros) tiene en su haber una larga lista de publicaciones que lo acreditan como una de las personas que mejor conocen (por dentro y por fuera, o sea, en sus formas y en su fondo) el sistema judicial peruano. Este libro, La justicia que padecemos. Realidad, operadores y víctimas del sistema, de Luis Pásara, es uno atípico de los libros a los que nos tiene acostumbrados sobre la materia, casi siempre ensayos y estudios sesudos y complejos en los que desentraña los engranajes de una maquinaria que tritura a quienes debería servir y ayudar. En ese sentido este libro reúne un nutrido conjunto de textos y artículos de corte periodístico en los que el lenguaje en los que han sido escritos y a quienes van dirigidos (“los mayores perjudicados de este drama”), es el mayor de sus méritos. En ellos, Pásara, con la sobriedad del académico y la suficiencia del erudito, no deja títere con cabeza y pone los puntos sobre las íes. Denuncia su falta de independencia, la mediocridad que lo carcome, la contradictoria y sinuosa conducta de sus representantes, el abandono e indiferencia que muestra por quienes recurren a él, las reformas que, en vez de apuntalar su institucionalidad, la socavan. Peor aún, señala claramente a lo responsables de ese socavamiento que es el de nuestra propia democracia. Pásara ha escrito estos textos a lo largo de medio siglo de experiencia, pero todos parecen escritos ayer. Una dolorosa actualidad que le imprime al libro un valor adicional. Fundamental.
El mundo de Alan García
Cada vez que me enfrento a libros en los que el análisis político, el estudio sociológico o la investigación histórica han sido reemplazados por un relato de ficción, recuerdo un famoso artículo de Alberto Flores Galindo en los que ponderaba —o razonaba— la decisión del autor de recurrir a «la ficción como un instrumento más apto para entender la realidad». Ese es, más o menos, el modo en que el lector enfrenta —o entiende— un libro como El mundo de Maquiavelo. Drama y comedia de una dictadura del fallecido expresidente Alan García. El propio autor lo señala en la Advertencia a la primera edición: «lo cercano de los hechos me impedía reducir los temas y experiencias a la realidad de una análisis sociológico». Más aún, desde la primera página declara que es «solamente una narración a la que se ha agregado algo de creación imaginada para cubrir los vacíos y construir la novela». Y ese es, curiosamente, el mayor desafío con el que se enfrenta el lector: discernir cuánto de lo que leemos es real, cuanto producto de la imaginación, del cálculo político. ¿Por qué Alan García decidió escribir una novela sobre unos eventos en los que no sólo era un protagonista sino el más indicado intérprete de ellos? ¿Por qué, si como él mismo acusa en la citada Advertencia, que «una victoria electoral inesperada abrió el camino al autoritarismo institucional y a la influencia de extraños personajes», no siguió este mismo análisis y prefirió novelarlos? Conjeturo que solo el cálculo político, como dije y en lo que él era un maestro, explica un libro como este, tal vez no el mejor de los que escribió, pero sí definitivamente el más interesante.
Nostalgia de los días presentes
Una grata invitación a presentar El álbum de las cosas olvidadas. Sobre objetos obsoletos, y prácticas anticuadas en una próxima fecha me inhibe, por ahora, de explayarme en mayores comentarios para no caer en lo repetitivo. Aunque la verdad sea dicha, son muchas las bondades que se pueden resaltar de este pequeño libro que, sin mayores pretensiones, se ha convertido en una de mis lecturas favoritas del año. Es un conjunto de breves textos sobre objetos comunes y silvestres o prácticas habituales que hasta ayer eran parte de la cotidianeidad de nuestros días y que hoy nos recuerdan lo rápido que algunas cosas (o personas) resultamos imprevistamente obsoletas para un mundo que no corre, vuela. Además, recupera algunos textos que resultan antológicos (como las tres entrevistas a Julio Iglesias que son la cereza en el pastel). Una obsolescencia que por más programada que esté no puede evitar que sintamos nostalgia por un pasado tan inmediato que apenas ayer era nuestro presente. Un libro para conmover al más duro. Ya les aviso cuando será la presentación.
¡Qué tengan felices lecturas!