Comentaba hace poco en otro espacio que lo que caracteriza a una universidad es su labor investigadora, la producción de conocimiento. Una universidad que no investiga, decía, no puede considerarse una universidad, en modo alguno. Solo será una fábrica de tecnócratas mediocres, a lo sumo aceptables (esperar que estos sean excelentes es improbable si su formación se da en un páramo de nuevas ideas). Y decía también que lo que mejor expresa esa creación de nuevo conocimiento, de avance científico, eran sus publicaciones. En ese sentido, concluía, una universidad es lo que publica. He pasado buena parte de mi vida en aulas universitarias; primero como alumno, y luego como docente, así que esta es una idea en la que creeré firmemente hasta el final de mis días.
He hecho esta aparentemente innecesaria introducción solo para remarcar el hecho de que en un año tan lleno de dificultades como el presente, de estrecheces y limitaciones de todo tipo, de crisis política y económica, de problemas sociales que afectan a todos, sobreponiéndose a todo esto, el Fondo Editorial PUCP publica tres títulos relevantes de su colección Estudios Andinos. Tres libros que ponen de manifiesto no solo la importancia de esa colección sino de la labor editorial misma de esa casa de estudios. Me refiero a Cómo piensan los “indios”. Los intelectuales andinos coloniales y la cuestión del racismo, de Gonzalo Lamana; El rito y la historia. La configuración de la memoria en el mundo andino, de Antoinette Molinié; y a Pueblos indígenas, comunidades campesinas y fiestas. Antropología e historia rural en Piura, de Alejandro Diez Hurtado. Me referiré brevemente a ellas.
Cuando se publicó el libro de Gonzalo Lamana algunos comentarios surgidos en redes sociales hacían especial mención al título del mismo, en particular a la palabra indios en él. Un opinólogo de los que nunca faltan decía que indios en el Perú no existen, que “indios hay en la India”. Otro se refirió al adjetivo intelectual, aduciendo que era un anacronismo referirse a ellos con ese término tan propio del siglo XX. Menciono estos dos casos para, en primer lugar, poner de manifiesto la inveterada costumbre entre nosotros de comentar u opinar sobre un libro que no se ha leído. Y en segundo, remarcar la resistencia que todavía existen (o que hoy son más notorias) en algunos a reconocerle a un indio y a un mestizo, y a sus respectivas obras, sus cualidades intelectuales. Y es en este sentido que el trabajo de Laman hace un gran trabajo, una magnífica labor. Porque de lo que trata su obra es, precisamente, de esas formas de discriminación y desprecio en el pasado que hoy conocemos como racismo. Ese mismo racismo que practican ciertos opinadores. De lo que se deduce que se trata de un libro que no solo cuestiona el pasado para entenderlo sino también al presente para lo mismo. En rigor, el libro es un esclarecedor análisis del pensamiento de Garcilaso de la Vega y Guaman Poma sobre el mundo colonial de su época y como este, que empezaba a agravar sus características de racismo y exclusión, podían cambiarlo a uno mejor si se dejaban de lado estas ideas y comportamientos discriminatorios.
En el caso del libro de Antoinette Molinié estamos ante un libro ante el que solo cabe sacarse el sombrero. En principio, se trata de la reunión de trabajos de la autora en torno a cómo se forma la memoria histórica en el mundo andino. Es esta forma de recordar su pasado lo que le imprime su identidad manifestada a través de una serie de expresiones culturales que el libro, precisamente, analiza y estudia con la precisión de un cirujano. Y es aquí donde el asunto se pone interesante. La autora despliega todo el arsenal de herramientas, conceptos y métodos antropológicos y etnográficos de que dispone para ofrecernos un fascinante cuadro, cuando no exhaustivo, de rituales, creencias y prácticas en el que el componente español no está ausente. Puede que le cueste un poco al lector no habituado a textos antropológicos la lectura de este libro en apariencia denso, pero es un esfuerzo que bien vale la pena habida cuenta del extraordinario trabajo de campo que ha realizado (el capítulo que dedica a Yucay –el sexto– y su andenería es sencillamente magistral, el mejor del libro, aunque el prologuista prefiera el que dedica a la festividad del Quyllur Rit’i), y del que cada página de este libro es un testimonio valioso. Un libro, con seguridad, que es uno de los mejores del año.
En la misma línea del anterior se inscribe el trabajo de Alejandro Diez Hurtado; es decir, la reunión de un conjunto de estudios etnográficos publicados con anterioridad y que aquí se presentan con una organicidad que permiten una mirada de largo aliento, de larga duración de un espacio –Piura– y la de sus cambios y permanencias a lo largo del tiempo. Aunque se trata de un trabajo eminentemente antropológico, hay que señalar en ese sentido el carácter multidisciplinario de los textos reunidos, su vocación de visión total que pretende ofrecer y logra en una obra que merece la atención de todos, no solo los especialistas.






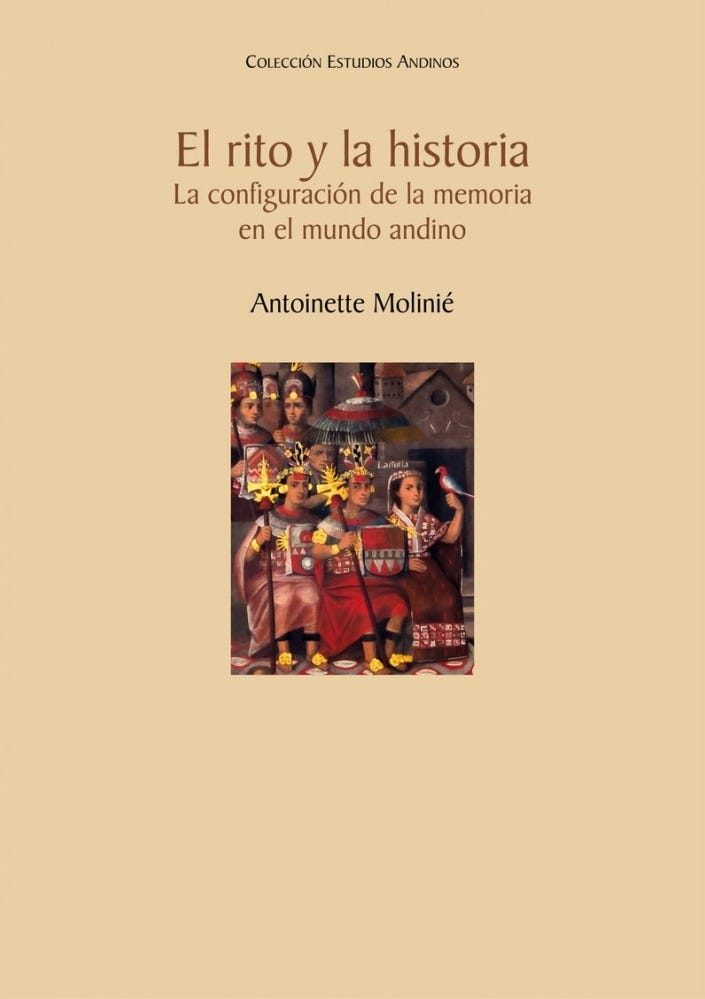

Interesantes libros sobre el mundo andino peruano.