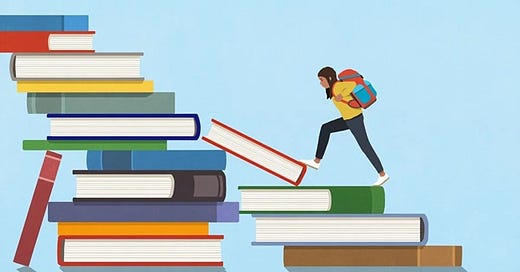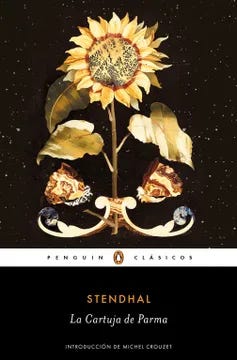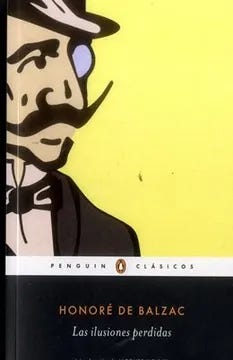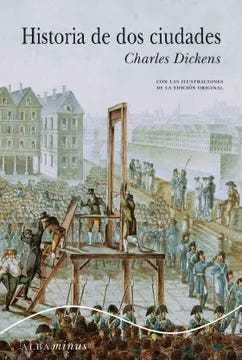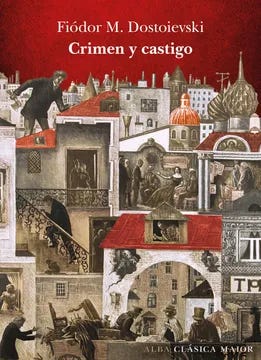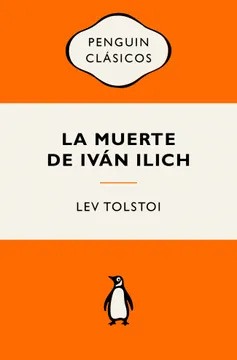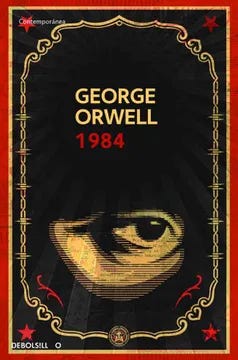Dos semanas de vacaciones (#283)
Diez propuestas de lectura para iniciarse en la lectura de los clásicos.
Este 18 de julio (el mismo día en que se inaugura la FIL Lima 2025) los alumnos del colegio donde trabajo se van de vacaciones durante dos semanas y varios me han pedido que les sugiera un libro para leer y aprovechar bien esos días. Han insistido en que sea uno de los grandes clásicos de los que yo nunca pierdo oportunidad de hablar cada vez que critico las lecturas de dudosa calidad que suelen leer con demasiada frecuencia.
Son jóvenes de entre 15 y 16 años, con una sólida formación escolar debido a que pertenecen a un Colegio de Alto Rendimiento, con auténticas ganas de aprender. Teniendo en cuenta esto es que me preguntaba qué títulos podría recomendarles que pudieran leer en dos semanas (o un poco más si quedan enganchados a ellos como intuyo que sucederá), que su lectura no fuera dificultosa o exigente y, especialmente, que les resultara una experiencia enriquecedora, una que siembre el deseo de leer otros clásicos. Así fue como les elaboré esta lista que espero les resulte útil. Por supuesto pudieron ser otros títulos y no necesariamente los que aquí figuran, pero estos son los que a mí me han parecido ideales para mejorar la calidad de sus lecturas, empezar la aventura de leer a los grandes clásicos de la literatura y aprovechar muy bien sus dos semanas de vacaciones leyendo un libro que no olvidarán nunca.
1. La Cartuja de Parma (1839), de Stendhal. De todas las novelas que existen sobre el periodo napoleónico, ninguna más completa, más lograda y perfecta que ésta escrita en clave de novela histórica, pero que supera largamente esa etiqueta. La historia del joven protagonista y sus avatares personales apenas son el pretexto para describir una época de cambios y transformaciones, el retrato de una sociedad y sus protagonistas con la destreza de un cirujano. No hay novela que mejor haya descrito las intrigas políticas, las hipocresías de clase, las incidencias del amor, la búsqueda incansable de una felicidad inasible, todo ello con un trasfondo histórico que le sirve de magnífico marco y excusa para reflexionar sobre la condición humana. Stendhal es también autor de una famosa y voluminosa biografía de Napoleón que trasunta toda la admiración que sentía por el personaje y que grafica bastante bien la magnificencia de esta novela.
2. Las ilusiones perdidas (1843), de Honoré de Balzac. Esta novela y Eugenia Grandet son las dos obras maestras de un autor que sólo escribió obras maestras, o que, en el mejor de los casos, registra varias en su haber. Esta, particularmente, es la que mejor representa la grandiosidad de todo ese edificio literario que es La comedia humana de la que es fundamental parte. La novela cuenta la historia de Lucien Chardon, el joven de provincias que, como muchos de nosotros, sueña con triunfar en la gran ciudad y ésta le muestra el lado más cruel, servil y materialista de la vida. Su descenso económico y social es apenas un reflejo de su descenso moral y personal con el que tal vez ya no nos sintamos tan identificados, pero que no podemos dejar de seguir hasta el último instante por la maestría, la penetrante psicología con la que Balzac retrata la hipocresía y el materialismo de los círculos (el periodismo, por ejemplo) en los que se desenvuelve el protagonista. ¿Cuánto de lo narrado, de lo diseccionado por Balzac puede decirse que sigue hoy vigente? Pues diría que mucho, por lo que esta novela se seguirá leyendo con el mismo interés y asiduidad con que se leía ayer, hoy y cuando nuestros huesos sean polvo.
3. Historia de dos ciudades (1859), de Charles Dickens. Como ahora, siempre busco (como si hubiera necesidad de hacerlo) pretexto u oportunidad para recomendar esta magnífica novela, la mejor que existe sobre la Revolución francesa. Hay quienes la consideran una de las obras menores del autor, excesivamente sentimental, pero se equivocan. Esta maravillosa novela tiene las páginas más emotivas y logradas que haya escrito Dickens (como su famoso inicio o su intenso y dramático final). Es, además, una novela donde el autor recurre a la historia como marco y no como protagonista, y en la que el único personaje histórico que aparece con su verdadero nombre es la guillotina, lo que la hace aún más dramática. Su trama casi perfecta, el logrado esquema narrativo que la sostiene de la primera a la última página, la perennidad de muchas de sus frases o párrafos son una muestra de todas las bondades y virtudes de lo mejor de la literatura del siglo XIX (el gran siglo de la novela) y todas las cualidades de la narrativa dickensiana, una de las mejores de la gran tradición literaria decimonónica.
4. Crimen y Castigo (1866), de Fiódor Dostoyevski. He leído y oído en muchas ocasiones recomendar leer primero El jugador para iniciarse en la lectura de Dostoievski, con lo que queda claro de que se trata de un autor complejo y difícil de leer, uno que exige mucho al lector. Tal vez sea cierto, pero yo recomiendo lo contrario: leer Crimen y castigo es la mejor puerta de entrada al conjunto de una obra literaria sí, compleja, profunda, oscura y soberbia. Y, como lo prueba Nabokov (que la detestaba y llamaba vulgaridad literaria), muchas veces incomprendida. He ahí la mayor razón para iniciarse, con ella, en un universo literario cuyas claves para comprenderlo están este maravilloso libro. Es, como se ha dicho, una novela sobre un crimen que trata de justificar el que lo comete y sobre el remordimiento, la culpa que ese crimen le genera. Más aún, hay quienes creen que ni siquiera la culpa es la verdadera motivación de la novela sino la enajenación del protagonista al acometer un crimen que no considera tal, sino una expiación, un acto completamente lícito. Y la redención que se puede alcanzar por el sufrimiento y el amor, la inocencia de un ser que todos los males y miserias no han podido contaminar. Una obra soberbia.
5. La muerte de Iván Ilich (1886), de Lev Tolstói. Si esta lista se organizara en orden de preferencia y no cronológico como lo está, lo más probable es que este hermoso libro figurara en el primer lugar de ella. La historia es una de las más sencillas que existen (un accidente casero que deriva en un suceso luctuoso), pero que la maestría de Tolstói convierte en una de las inmersiones más hondas e íntimas en el alma humana, en las miserias que la componen, las grandezas de las que igualmente es capaz, los valores falsos y verdaderos con que construimos nuestra existencia y la convicción de que todo sentido y valor de ella se halla en las cosas sencillas y auténticas y no en las materiales o aparentes. Si hay alguna obra literaria que merezca el calificativo de perfecta, es esta.
6. El retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde. Otra obra maestra de esas que el tiempo encumbra cada vez más, incrementa su legión de lectores y confirma que la literatura es una de las más grandes invenciones de la humanidad. Puede decirse que el deseo de la juventud eterna, el sentido o finalidad del arte, la hipócrita moralidad de la Inglaterra victoriana, el hedonismo decadente son las grandes líneas argumentales de la obra, pero El retrato de Dorian Gray es, en esencia, la más sublime crítica que se haya escrito contra la fatua vanidad, la degradación moral y el placer sin límites. Su polémico contenido (la homosexualidad muy mal disimulada de uno de sus personajes, además de otros aspectos sexuales de la trama) llevó a que el editor, primero, y el propio Wilde después, mutilaran o censuraran partes esenciales de la obra. En ese sentido, conviene que el lector tenga presente (si se decide a leerlo) que sólo hasta tiempos muy recientes se ha podido contar con una edición fiable, íntegra y sin censura de este maravilloso libro (como la de Reino de Cordelia, por ejemplo).
7. El desierto de los tártaros (1940), de Dino Buzzati. Me atrevo a decir que todos los que han tenido la oportunidad de leer la novela de Dino Buzzati no han sido los mismos después de hacerlo, pues se trata de esas obras que transforman al lector. Esta larga metáfora sobre el sentido de la existencia, la espera interminable y sin sentido, la obediencia a un orden jerárquico también sin sentido son de una belleza y un simbolismo poderosos que seducen al lector y lo llenan de interrogantes. Borges, que tenía en mucha estima a su autor, escribió un puntual prólogo para la novela en el que escribe: «Hay nombres que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Uno de ellos es, verosímilmente, el de Dino Buzzati». Y no lo olvidarán por una sencilla razón: por ser el autor de El desierto de los tártaros.
8. 1984 (1949), de George Orwell. La distopía más famosa de la literatura y, con seguridad, la más influyente también. Hay otras distopías anteriores tanto o más poderosas que la de Orwell, pero es 1984 la que más ha calado en la sociedad contemporánea, en su cultura, en su imaginario popular hasta el punto de que incluso quienes no la han leído saben muy bien quién es El Gran Hermano. El estado totalitario que recrea la novela, las angustiosas existencias de sus protagonistas, la sórdida figura de los antagonistas, la manipulación del lenguaje y el conocimiento (la historia)) cobran, en nuestra época, una actualidad, una preocupante actualidad, y hacen de la novela de Orwell un magnífico artefacto literario, así como una advertencia sobre el uso del poder sin límites y los métodos a los que recurre el totalitarismo (la anulación total de la persona) para conservarlo.
9. El Gatopardo (1958), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Esta magnífica novela sobre el cambio y la transformación, la desaparición de un mundo y todo lo que representa por otro que lo sustituye en todo (personas, valores, ambiciones) es una de las mejores que se haya escrito en el siglo XX. El canto del cisne de una civilización que sucumbe ante la arremetida no solo de la modernidad y los cambios que acarrea, sino también del dinero, el arribismo y la hipocresía. La figura del príncipe de Salina se nos, así, erige como la de un hombre de su tiempo, aristócrata, terrateniente e influyente, que no puede hacer nada ante esa arremetida y solo ser testigo impotente del cambio. De este modo las transformaciones políticas, sociales y hasta económicas que recrea la novela se convierten en una metáfora de la inevitabilidad de la historia y el cambio.
10. Stoner (1965), de John Williams. Descubrí esta hermosa novela bastante tarde y la primera vez que la leí, en el otoño de mi vida, no pude evitar sentirme identificado con algunos de los dramas, circunstancias o pesares del protagonista, un profesor universitario con una aparente existencia gris y anodina en la que la literatura la convierte en extraordinaria, vital, digna de haberse vivido. Se la recomendé a un amigo y colega diciéndole que era una sobre el mundo académico y los sinsabores y escasas dichas que este proporciona. Él, luego de leerla, me dijo que era mucho más que eso: es una novela cósmica sobre la existencia misma, transversal a todo aquello que nos hace profundamente humanos.
¡Qué tengan felices lecturas!
Otros boletines similares a este:
15 novelas ambientadas en la Revolución Francesa (#277)
Mis 10 novelas favoritas de viajes en el tiempo (#173)
Mis 18 clásicos favoritos en lengua alemana (#127)
Mis 27 novelas favoritas de la literatura inglesa (#126)
15 joyas de la literatura francesa que todos debemos leer (#125)